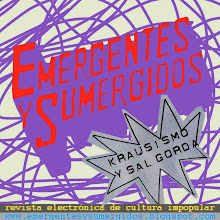Nota Bene: Quien quiera acercarse a la personalidad creadora de Ion de Sosa (a.k.a. De la Merde) puede visitar la web del reconocido cineasta Velasco Broca (http://www.batanbruits.com/), donde encontrará el cortometraje Berlín 19º, una de las mejores muestras del cine independiente radical y militante y de un director atípico, entre Eric Rohmer e Iván Zulueta, Robert Bresson y Antonio Maenza. Velasco Broca destaca, además, la originalidad de la obra y los hallazgos y la portentosa imaginación visual de su autor. Más margen, por favor.
martes, 30 de octubre de 2007
Cuando te explota en las manos (y 2): El lobby contra el cordero
Nota Bene: Quien quiera acercarse a la personalidad creadora de Ion de Sosa (a.k.a. De la Merde) puede visitar la web del reconocido cineasta Velasco Broca (http://www.batanbruits.com/), donde encontrará el cortometraje Berlín 19º, una de las mejores muestras del cine independiente radical y militante y de un director atípico, entre Eric Rohmer e Iván Zulueta, Robert Bresson y Antonio Maenza. Velasco Broca destaca, además, la originalidad de la obra y los hallazgos y la portentosa imaginación visual de su autor. Más margen, por favor.
Su publicidad aquí
domingo, 28 de octubre de 2007
Cuando te explota en las manos
 De la Merde ha aceptado la propuesta de Supermierda y ha comenzado a escribir un diario de rodaje. El pobre ha encontrado, como él mismo dice, la inspiración en la desgracia. Auténtico underground hasta la sepultura.
De la Merde ha aceptado la propuesta de Supermierda y ha comenzado a escribir un diario de rodaje. El pobre ha encontrado, como él mismo dice, la inspiración en la desgracia. Auténtico underground hasta la sepultura.Diario de rodaje 25/10/07
Llevo mucho tiempo queriendo hacer una película, no tanto como el que tarda el mar en desgastar las rocas y desde luego no tanto como el que tarda el enamorado desdichado en olvidar... Mucho tiempo, tal vez desde que terminé de estudiar cine o tal vez un poco más.
Hace unos dos años y medio que rodé y monté un cortometraje con presupuesto cero y que nunca vería la luz llamado Loreto y Yo. Era mi primera incursión en el mundo de la realización en serio, en serio no por la profesionalidad, sino por la intencionalidad. Quería contar una historia, quería que lo que a mí me afectaba, que lo que yo veía de universal en mi propia vida llegara a los demás, una especie de Espejo Público pero íntimo. No funcionó. No era bueno, no había elementos que lo hicieran cinematográficamente atractivo, no había emoción ni tensión. No era bueno para el espectador, pero era un comienzo. Para mí lo era.
Desde entonces son ya cuatro los cortometrajes a los que he dado forma con mayor o menor éxito (Berlín 19 grados y Botones Indefinido en el 2005 y Ulcer y Amor y Pizza en este año 2007, todos ellos selfproduced). Con éxito me refiero a las críticas recibidas de personas capaces a las que admiro y respeto y sobre todo al grado de satisfacción personal. También llevo un par de proyectos fallidos inacabados en la mochila. Y pesan.
El 2006 año en el no realicé ningún cortometraje (a excepción de Mardi et Mercredi una pequeña pieza doméstica de un gran valor sentimental realizada conjuntamente Aida Páez [JJ Perfecto Idiota añade: ese corto me valió además un sobresaliente al apropiarme de él para Historia del Cine Informativo jur jur. Agradecimiento eterno]). Empecé a maquinar de qué modo podría llevarme aquellas experiencias tan positivas que habían sido la creación de mis dos primeros cortometrajes a un terreno mucho más ambicioso como me parecía el del LARGOMETRAJE. Tuve una experiencia creativa y a la vez empresarial que me resulto muy constructiva a nivel humano pero que no me llevó a buen puerto haciendo la dirección de fotografía de un largometraje documental autorreferencial en el carnaval de Rio de Janeiro. No eran buenos tiempos para mi ego entonces, de modo que tratábamos de mostrar cómo se podía estar amargado y sin ganas de nada en la fiesta oficial de la alegría mundial. Nunca se llegó a editar.
Llegado a este punto ya tenía el grado de madurez suficiente como para saber que nadie invertiría un céntimo en un desconocido que además no era capaz de terminar siquiera de escribir un guión, con lo que sabía que además de autoproducirme tendría que construir la historia a partir de la acumulación de material como si de cine doméstico se tratara. Sin guión, sin dinero, perfecto para un soñador suicida. Además Madrid me echaba, era hostil al caminar por sus calles, todo eran recuerdos de tiempos mejores, me tocaba cambiar y para cambiar no hay nada como el exilio y para el exilio no hay nada como Berlín, o al menos nada tan barato. De modo que marché gracias a la inyección económica que me supuso el trabajar como director de fotografía en otro documental, esta vez en Libano. Un documental más tradicional al que lo único que aporté de mi mismo fue mi trabajo. Como debía ser.
Llegué a Berlín en enero del 2007 con una sola idea en la cabeza, una sola, hacer un largometraje. Otra vez autoproducido, otra vez autorreferencial. Aún conservaba mi cámara digital con la que había hecho los documentales el año anterior pero tuve que venderla para poder comenzar mi nueva vida y porque estaba ahogado por las deudas de mi experiencia empresarial en Madrid. La vendí y conseguí cubrirlas en parte y comprarme además una pequeña cámara de 16mm por e-bay (no era precisamente una ganga pero había
pertenecido a un tal Earl of Cromer, una especie de embajador inglés en Egipto. No sé por qué, me sedujo y la compré, aunque le faltaban el cargador de baterías y alguna otra minucia. Tenía buena pinta.)
 Pasaban los meses y no conseguía ahorrar dinero para el cargador, la película de 16mm y los procesos de laboratorio que ahora tendría que costearme. Pero ya era capaz de llevar seis pizzas en las dos manos, lo que me aseguraba de algún modo el empleo en la pizzería donde aún a día de hoy trabajo. Se me fue mucho dinero en descubrir la ciudad y en la pequeña colección de discos con la que me estoy haciendo poco a poco. Ya en verano seguía con mi cámara en su funda sin que hubiese rodado un solo plano, hasta que un buen día
Pasaban los meses y no conseguía ahorrar dinero para el cargador, la película de 16mm y los procesos de laboratorio que ahora tendría que costearme. Pero ya era capaz de llevar seis pizzas en las dos manos, lo que me aseguraba de algún modo el empleo en la pizzería donde aún a día de hoy trabajo. Se me fue mucho dinero en descubrir la ciudad y en la pequeña colección de discos con la que me estoy haciendo poco a poco. Ya en verano seguía con mi cámara en su funda sin que hubiese rodado un solo plano, hasta que un buen día
de agosto pude encargar el dichoso cargador, nuevecito, de la propia casa de la cámara. Tardaría dos semanas en llegar. Por el camino había producido Ulcer, en video, por cero euros, y Amor y pizza, en super 8, mucho más costoso de lo que imagine en un principio, una auténtica superproducción para lo que yo acostumbro a gastar.
Llegó el cargador y las primeras horas fueron de angustia ya que una luz que debía encenderse al contacto con la batería no se encendía y eso podía significar que la batería no funcionaba, lo que sería un drama que retrasaría mi rodaje hasta que pudiera comprarme una. Pero después de unas horas sin apartar la vista del cargador, éste se encendió y una gran sensación de júbilo me invadió. ¡Sólo faltaba la película!
En octubre era el cumpleaños de un buen amigo en Madrid y su hermana trató de congregar al mayor número de amigos posible para hacerle una fiesta sorpresa. No podía faltar, pero me daba mucha pena aparecer en Madrid después de nueve meses y tener que decir que no estaba rodando lo que quería. De todos modos fui y me tomé ese viaje casi como de promoción: la gente debía saber que aún estaba vivo, que aún rodaba cosas y que además el comienzo de mi proyecto en 16mm estaba muy cerca.
Cargué la película en la cámara y me di cuenta de que me faltaba una bobina vacía para que la cámara recogiera la película expuesta. Costaba muy poco dinero y se podía comprar en una tienda unas calles más abajo pero ya que la cámara estaba cargada me decidí a rodar la primera toma aún cuando ese negativo expuesto quedaría suelto dentro de la cámara sin esa bobina destinada a recogerlo. Rodé a Marta, mi chica, un dulce despertar a su lado. Era muy feliz. Ya había comenzado. No sabía qué sería lo siguiente pero ya había comenzado.
 Dicho y hecho; ayer mismo compre la bobina que me faltaba, enhebré con mucho cuidado aquella película ya expuesta que estaba dentro de la cámara a su libre albedrío y puse la batería a cargar. Hoy, al fin, saldría a la calle como un cazador a buscar la realidad en los pájaros. Esta mañana quería rodar unos cuervos que habitan Berlín y que son grandes como perros. Me encantan. Me he despertado contento, he ido a comprar un poco de pan que me serviría de cebo y he dirigido mis pasos hacia Tiergartenun, magnífico parque en el centro de Berlín.
Dicho y hecho; ayer mismo compre la bobina que me faltaba, enhebré con mucho cuidado aquella película ya expuesta que estaba dentro de la cámara a su libre albedrío y puse la batería a cargar. Hoy, al fin, saldría a la calle como un cazador a buscar la realidad en los pájaros. Esta mañana quería rodar unos cuervos que habitan Berlín y que son grandes como perros. Me encantan. Me he despertado contento, he ido a comprar un poco de pan que me serviría de cebo y he dirigido mis pasos hacia Tiergartenun, magnífico parque en el centro de Berlín. A la hora de hacer el chequeo rutinario he descubierto que la cámara no funcionaba y lo he achacado a que la batería no se hubiera cargado bien durante la noche, era una putada pero no pasaba nada, me iría a un Starbucks cercano, cargaría la cámara un par de horas y seguiría como si nada. He pedido un milchcafé, grande, por el que me han cobrado un ojo de la cara pero no me ha importado ya que también me dejaban cargar mi batería. Pero a la hora de enchufar el cargador la luz roja que debía encenderse, no lo hacía y yo empezaba a preocuparme, he desmontado la batería de su montura (algo muy habitual) y he descubierto unas feas manchas de óxido en su interior, pero optimista he comenzado a limpiarlas (salían bien, creía que funcionaría). La limpieza ha sido un minuciosísimo proceso de unos veinte minutos de fricción con esos bastoncillos que hay en el Starbucks para mover el café y una servilleta humedecida con saliva. Tenía fe, estaba quedando bien, cuando a la hora de dejar la batería sobre la mesa ya lista para ser cargada, esta ha EXPLOTADO con un gran PAM!! que ha hecho saltar la alarma y meterse debajo de las mesas a los clientes de la cafetería llena en pleno centro histórico de Berlín. Ha sido impresionante, de verdad, impresionante, la gente me miraba desconcertada y yo solo podía decir:
-I´m very sorry, I didn´t know that this could explote this way. Y las amables camareras decían: -Is everyone ok?
Y mirándome me decían “Are you ok?”, y yo asentía, pero no estaba bien, aquello que había explotado era la batería de mi cámara, no podía estar bien, me han entrado ganas de gritar y de llorar y de pensar que he tenido que ser muy cabrón en otra vida. No me merecía esto, no hoy, no ahora que estaba preparado para empezar de verdad.
Con lo que retraso el comienzo de mi rodaje una vez más, esta vez con la cámara cargada de película e incluso habiendo rodado ya los primeros planos, ese dulce despertar con Marta que permanecerá dentro de la cámara hasta que vuelva a tener los medios para seguir rodando. Hoy es uno de esos días en los que ser y hacer underground me da mucho asco. O mucha pena. Ahora toca apretar los dientes y seguir llevando seis pizzas en dos manos.
Un ayer

Por Luis López Carrasco.
Porque mil años a tus ojos no son sino un ayer cuando ha pasado.
Este salmo preside la ceremonia funeraria de John Gregory Dunne, narrada por su viuda, la escritora norteamericana Joan Didion, en su ensayo autobiográfico El año del pensamiento mágico.
En las navidades de 2003, Quintana, la única hija del matrimonio de escritores Dunne-Didion permanece en coma debido a una neumonía que ha evolucionado desfavorablemente en una infección generalizada. Quintana se acaba de casar. A lo largo de la semana de Navidad, el matrimonio visita a su hija hospitalizada confiando en su pronta recuperación. Una noche, mientras Joan prepara algo de cenar, su marido se desploma en el suelo, víctima de un infarto mortal. Dos meses más tarde, cuando Quintana parece haberse recuperado, sufre un infarto cerebral. Durante el 2004, Joan Didion tendrá que velar por su hija sin haberse restablecido de la muerte de su marido.
El año del pensamiento mágico se llama de ese modo porque, al terminar el annus horribilis, la escritora se da cuenta de que, aunque ha sido un modelo de fortaleza y serenidad, su cerebro no ha conseguido procesar todo el caudal de desgracia que se le ha venido encima y, de algún modo, no es del todo capaz de operar con plena racionalidad. Tenemos que entender que Joan Didion, novelista, guionista y periodista de reconocido prestigio, se caracteriza por su fuerte pragmatismo. Es cerebral, desenvuelta y meticulosa. En Estados Unidos es conocida por sus penetrantes y lúcidos reportajes sobre campañas electorales y primarias. El año del pensamiento mágico nace de la necesidad de una mujer por comprender todo lo que le ha sucedido. Y sobrevivir a ello. Gracias al ejercicio literario, Didion desmenuza concienzudamente su comportamiento y detecta pequeños hábitos y comportamientos que no puede explicar, nuevas manías que pasan casi desapercibidas pero que resultan sintomáticas de que, aunque intente convencerse de lo contrario, el ser humano muchas veces sacrifica una parte de su cordura para salvar la otra restante.
 us pares de zapatos. En ese momento, ni siquiera se da cuenta, pero con el paso de los meses, al redactar el libro, entenderá que no puede tirar los zapatos porque, en su cabeza, los zapatos van a ser necesarios el día en que su marido vuelva. No podrá caminar descalzo.
us pares de zapatos. En ese momento, ni siquiera se da cuenta, pero con el paso de los meses, al redactar el libro, entenderá que no puede tirar los zapatos porque, en su cabeza, los zapatos van a ser necesarios el día en que su marido vuelva. No podrá caminar descalzo.
Didion se documenta. Lee tratados de medicina, ensayos psicológicos y sociológicos sobre el duelo y la muerte, sobre tradiciones funerarias occidentales. Rellena su desesperación con datos. Durante la segunda hospitalización de su hija comienzan sus viajes en el tiempo. Ella lo llama "el torbellino". Cualquier canción, anuncio o comida puede desencadenar una tormenta de recuerdos que la arrastran al borde de la más profunda y solitaria desesperación. Joan Didion se niega a compadecerse y, en un alarde de tesón, planifica sus itinerarios para hacer la compra, ir al hospital y volver al hotel en el que se hospeda (su hija está hospitalizada en California, en donde el matrimonio vivió veinte años atrás) sin pasar por delant e de parques, restaurantes o zonas residenciales que le activen el recuerdo y la hagan desplomarse.
e de parques, restaurantes o zonas residenciales que le activen el recuerdo y la hagan desplomarse.
El recuerdo como viaje en el tiempo. Enrique Vila-Matas no estaría del todo de acuerdo con eso. Tanto en sus libros El viaje vertical como en París no se acaba nunca, el escritor catalán, ya sea por boca de uno de sus personajes o en palabras de un Borges conferenciante, recupera la idea de que no recordamos un suceso, sino que recordamos la última vez que hemos recordado ese suceso. Borges lo explica así: "Si hoy recuerdo algo de esta mañana, obtengo una imagen de lo que vi esta mañana. Pero si esta noche recuerdo algo de esta mañana, lo que entonces recuerdo no es la primera imagen, sino la primera imagen de la memoria." Nuestro cerebro convoca la última imagen mental, la más reciente, que tenemos de un hecho en concreto. Nos remitimos a la imagen recordada, no al hecho en sí. El viaje en el tiempo se desarrolla, pues, únicamente en la memoria y esa memoria es un acto cerebral que se ha despegado completamente de la realidad y que se elabora continuamente. ¿Podemos reinterpretar nuestro pasado desde el presente? ¿Cuánto? De hecho, ¿no lo hacemos todo el rato? Si como dice un neurólogo cuyo nombre ahora no recuerdo "el cerebro no interpreta la realidad sino que sobrevive a ella", ¿hasta qué punto podemos volver a configurar rasgos de nuestra identidad desde el hoy? ¿Puedo asignar otro significado a actos pretéritos fundacionales? ¿Puede mi yo viajar en la máquina del tiempo de la memoria y cambiar una cosita aquí y otra allá y volver siendo más feliz y más guapo? ¿Qué queda de la experiencia en todo ello?
Como estoy citando mucho y todavía citaré más, voy a contar una anécdota propia. Cuando tenía tres años se organizó una fiesta de disfraces en la guardería a la que iba. Mi madre y mi tía, con mucha fantasía, me vistieron con ropas que había por casa. Yo era un triste pirata con rebeca de lana marrón, vaqueros y pañuelo rojo. En eso consistía todo el atuendo. El pañuelo estaba bien pero la rebeca de lana era impropia. El disfraz no tuvo mucho éxito, la verdad. Unos meses después se organizó otra fiesta de disfraces. Y en esa ocasión alguien se encargó de que yo tuviera un disfraz en condiciones. Iría disfrazado de Papá Pitufo. Para quien no conozca a Papá Pitufo diré que Papá Pitufo es el jefe de los Pitufos. Es el único que lleva pantalones rojos, a diferencia del resto de Pitufos, que va de blanco. Evidentemente, su piel es azul, como la de todos los Pitufos, pero tiene una considerable barba blanca que atestigua su sabiduría e inteligencia. Recuerdo que mi disfraz era muy guay. Tenía unas mallas rojas para las piernas, una camiseta de manga larga azul y una careta que representaba el rostro bondadoso de Papá Pitufo. Huelga decir que yo estaba orgulloso de ese disfraz. Lamentablemente hubo un error en la cadena de información que iba de mi profesora a mí, de mí a la chica que me cuidaba y de la chica que me cuidaba a mi madre y el día de la fiesta de disfraces se produjo la siguiente escena. Cuando yo, en ese momento Papá Pitufo, entré aquella mañana en el aula me encontré con que todos mis compañeros de clase iban vestidos con rebecas y chalecos. Al fondo del todo, podía ver a un niño con bastón y barba oscura y al lado una niña con una túnica y una corona. Aquello era un pesebre. Aquello era un belén viviente. Era Navidad y yo era un Pitufo -de hecho el líder de los Pitufos- en Belén. Yo era un dibujo animado suizo en Judea. No sabría decir si el disfraz tuvo éxito o no. Yo me inclino a creer que no. A la salida un niño -al que recuerdo enorme- me zarandeó y me rompió la careta.
Siempre que cuento esta historia la gente se mea de la risa. Mi madre se ríe y llora, a parte iguales, y luego gime, desconsolada: "¡Yo era muy joven!" Yo le digo que no se preocupe pero en cuanto tengo ocasión vuelvo a contar la historia delante de ella para que se sienta culpable. He contado esta historia muchas veces porque me parece divertida y porque creo que, de algún modo, habla de mí. He contado esta historia tantas veces y he pensado que, cada vez que la contara, aliviaría la carga traumática que tenía. Recuerdo que en la guardería no tenía amigos y deambulaba solo por ahí, algunas veces me pegaban y, que yo recuerde, sólo hablé con dos personas en el año y pico que permanecí en el centro. Hace un par de años comencé un documental sobre fotografías familiares. Quería averiguar qué rastros de la identidad de una persona quedaban en una foto. Grababa las fotografías de los álbumes grandes con anillas que tenemos en casa. Un día, rebuscando por los cajones, descubrí los típicos álbumes pequeños que daban de regalo en las tiendas de revelado, aquellos en los que las fotografías se meten en unas membranas de plástico. Me pareció muy raro porque a mi padre no le gustan esos cuadernillos. Había tres. Abrí el primero y me di cuenta de que era un álbum de fotos que habían quedado mal. Fotos desenfocadas, fotos con manchas de revelador, fotos en los que alguien sale con los ojos cerrados, fotos movidas o fotos que estaban bien pero que tenían una hermana similar que estaba mejor. ¿Y qué quería decir mejor? Que se ajustaba al canon. Al canon de fotografías familiares perfectas, a las estampas de gente sonriente. Y yo me había encontrado con la historia fotográfica alternativa de mi familia, con el underground que había en las espaldas de Hollywood. En esas fotos salían exnovios indeseables de mis tías, se veían gestos de cansancio o hastío, se veían toses y bostezos, mocos y legañas, espinillas y manchas de rimmel. En esas fotos los miembros de mi familia no salían posando porque no se habían dado cuenta de que había una cámara por allí. Todas esas fotos supuestamente defectuosas estaban mucho más vivas que las otras porque eran imperfectas. En unas cuantas aparecíamos mi hermano y yo sacando la lengua (actitud contestataria y rebelde). ¡Yo que siempre he pensado que era formal y pánfilo había sido un rebelde en la infancia! ¡Todo era obra de mi padre que actuaba como demiurgo políticamente correcto! ¡Él había tejido la historia "oficial" de mi familia! Encontré unas cuantas sorpresas mirando aquel álbum pero nada me había preparado para lo que encontré en la última página: el único documento fotográfico de mi extinto disfraz de Papá Pitufo.
Resulta que aquel disfraz nunca existió. En la foto aparezco yo en el balcón del piso familiar posando. El disfraz consiste en una careta, nada más que una careta. Las mallas son unos pantalones de pana granate que yo ya tenía anteriormente y la camiseta de manga larga azul es un jersey de pico celeste. Al Papá Pitufo de la foto se le ve bastante el cuello de la camisa, se le ven hasta tres botones de una pequeña camisa blanca. Aquello tampoco era un disfraz. Puedo decir que el disfraz de pirata de la rebeca marrón –que, ahora que lo pienso, me hubiera venido de perlas para ser un pastorcillo- era mejor, a duras penas, que el fantástico disfraz de Papá Pitufo que mi memoria se había sacado de la manga. Puedo decir, en defensa de mis padres, que en la fiesta siguiente tuve un disfraz de pirata en condiciones, con botas, sombrero y espada. Lo que sí es cierto es que aquello foto me hizo "recordar", aunque ya no esté seguro de nada, cómo me sentí el día de Papá Pitufo. Recordé varios detalles que no había recordado en todo este tiempo. Recordé cómo, en el recreo, aquel niño enorme me quitó la careta y la tiró al suelo. Me parece que me dijo que la recogiera, no estoy seguro. Pero lo que sí que recuerdo perfectamente es que cuando me agaché a recogerla, cuando estaba a punto de tocarla, cuando ya era casi mía, su pie la aplastó. No recuerdo si dije algo. No recuerdo si lloré. Recuerdo el sonido que hizo. Recuerdo lo que sentí. Aquella mañana de verano con la cámara encendida y el álbum en la mano reviví aquella sensación y me sentí fatal, me sentí como nunca me había sentido al contar la historia. Puedo decir que nunca he vuelto a recordar ese momento con la intensidad con la que lo recordé aquella mañana, al ver la foto. Es posible que haya mitigado, que el uso que hacemos de un recuerdo lo haga menguar, o que la emoción que nos provoca nos remita, como nos apunta Vila-Matas, a la última vez que lo recordamos. También es cierto que hay recuerdos que engordan con el tiempo, y que cada vez se hacen más punzantes y venenosos. A mí lo único que me queda de toda esta historia es la sensación que tuve al ver como la careta se destrozaba. Intento definir esa sensación, intento darle nombre y describirla pero no me sirve de nada. Todavía no le he dado significado y quizá no lo haga, quizá no la modele del modo que a mí me convenga en este u otro momento para justificar mi carácter o la falta de él, para comprender por qué hago lo que hago o por qué soy lo que soy. A lo mejor el pasado no existe. Y lo que seamos cada uno, lo que sepamos cada uno sobre nosotros mismos dependa de la imaginación y la habilidad del cerebro de cada uno para inventar, en cada instante, para invocar, pautar y diferenciar ese único ayer que conforma todos los momentos anteriores a éste. Y a éste después de éste. El pasado puede no ser. Y quizás nuestras cartas y fotos sólo sean los andamios de un edificio sin habitaciones.
El año del pensamiento mágico. Joan Didion. Global Rhythm Press. 2006
El viaje vertical. Enrique Vila-Matas. Anagrama. 1999
París no se acaba nunca. Enrique Vila-Matas. Anagrama. 2003
A mi madre le gusta el cine trash: W. Lee Wilder. Bolsos de señora y cine de saldo
"Yo gusto a causa de mi mal gusto"
Natalio R. Petroff, en Sal Gorda.
"Comparto la herejía de Caín. Dejo que mi hermano
se vaya al diablo a su propia manera"
Robert Louis Stevenson, El extraño caso del
Dr. Jekyll y Mr. Hyde.
A fin de cuentas, dije, Sal Gorda parece dirigida por un imitador de Trueba, por uno discreto y coyuntural, alguien que decidió beneficiarse de su éxito, tal vez queriendo ser igual de divertido, pero con una insufrible actitud crematística. Algo así como un reflejo botarate del propio cineasta: Mr. Hyde, Caín o William Wilson rodando una comedia madrileña cargada de mala pata.
 s, extrarápidos y extraterrestres (los más risones, Phantom from Space y Killers from Space, están considerados auténticas delicias por los amantes del trash más infame). Tal vez influyera el recuerdo de la conocida admiración de Trueba por el Wilder más celebre, no lo sé; en cualquier caso, mi madre apagó la televisión, y un alelado Óscar Ladoire se esfumó hasta convertirse en un punto blanco en la pantalla.
s, extrarápidos y extraterrestres (los más risones, Phantom from Space y Killers from Space, están considerados auténticas delicias por los amantes del trash más infame). Tal vez influyera el recuerdo de la conocida admiración de Trueba por el Wilder más celebre, no lo sé; en cualquier caso, mi madre apagó la televisión, y un alelado Óscar Ladoire se esfumó hasta convertirse en un punto blanco en la pantalla.
- Date cuenta cómo adaptó su nombre real, Wilhelm, para que recordase fonéticamente al de su hermano Billy.
- De hecho, Billy solía decir que toda su familia había sido asesinada por los nazis. Solamente habló de Wilhelm en una ocasión: en 1976, durante un seminario del American Film Institute. Declaró que, a pesar de llevarse un año tan sólo, no tenían nada en común y que era "un aburrido hijo de puta".
 Weinrichter dixit). O quizás fuese porque muy pronto comencé a dibujarlo como una figura algo trágica (cuando
Weinrichter dixit). O quizás fuese porque muy pronto comencé a dibujarlo como una figura algo trágica (cuando
 d.
d.
 era un inenarrable expolio a Poe (El escarabajo de oro + El corazón delator) protagonizado por el mejor Peor Actor de Todos los Tiempos (con permiso de Russ Tamblyn y Ted Raimi), el
era un inenarrable expolio a Poe (El escarabajo de oro + El corazón delator) protagonizado por el mejor Peor Actor de Todos los Tiempos (con permiso de Russ Tamblyn y Ted Raimi), el
 Pero, sin duda, su obra maestra fue la singular Killers from Space (1954), enfangada en la serie Z más pantanosa. Una nulidad lustrosa y bizarre, apogeo del desvarío más estrepitoso y estruendoso, en la que Peter Graves (que había trabajado el año antes con Billy en su Traidor en el Infierno/Stalag 17) se enfrenta a los belicosos Astronitas (originarios del planeta Astron Delta), quienes en su plan de invasión y conquista terrestre utilizan la energía de las pruebas nucleares que el ejército lleva a cabo en el desierto de Soledad Flats para mutar a la fauna autóctona y así disponer de todo un ejército de criaturas monstruosas (el guión es obra, claro está, del caradura de Myles, en la que constituye la mejor sociedad familiar del cine chungo, y eso años antes que los mejicanos René Cardona, padre e hijo)... Toda una delicia camp, fuente inagotable de diversión si se posee un sentido del humor no estragado, a causa de su desparpajo y la falta de sentido del ridículo de la que hace gala (el maquillaje y el vestuario de sus alienígenas de serial, entre la cutrez lurid y exótica y el atropello pop, se reducen a unas ceñidas mallas y una pelota de ping–pong pintada en cada ojo, como suena), y de su regocijant
Pero, sin duda, su obra maestra fue la singular Killers from Space (1954), enfangada en la serie Z más pantanosa. Una nulidad lustrosa y bizarre, apogeo del desvarío más estrepitoso y estruendoso, en la que Peter Graves (que había trabajado el año antes con Billy en su Traidor en el Infierno/Stalag 17) se enfrenta a los belicosos Astronitas (originarios del planeta Astron Delta), quienes en su plan de invasión y conquista terrestre utilizan la energía de las pruebas nucleares que el ejército lleva a cabo en el desierto de Soledad Flats para mutar a la fauna autóctona y así disponer de todo un ejército de criaturas monstruosas (el guión es obra, claro está, del caradura de Myles, en la que constituye la mejor sociedad familiar del cine chungo, y eso años antes que los mejicanos René Cardona, padre e hijo)... Toda una delicia camp, fuente inagotable de diversión si se posee un sentido del humor no estragado, a causa de su desparpajo y la falta de sentido del ridículo de la que hace gala (el maquillaje y el vestuario de sus alienígenas de serial, entre la cutrez lurid y exótica y el atropello pop, se reducen a unas ceñidas mallas y una pelota de ping–pong pintada en cada ojo, como suena), y de su regocijant e narración disléxica: cfr. la larguísima secuencia en que Doug Martin (Graves) huye de una animalidad desmandada de ferocidad comparable a la de la rana Gustavo (enormes lagartos, arañas y saltamontes de lo más rampante, nada de muñecos falleros: aparecen abusivamente por roñosa transparencia uno tras otro), altamente delirante, a ratos vulgar, pero siempre lúdica y persuasiva...
e narración disléxica: cfr. la larguísima secuencia en que Doug Martin (Graves) huye de una animalidad desmandada de ferocidad comparable a la de la rana Gustavo (enormes lagartos, arañas y saltamontes de lo más rampante, nada de muñecos falleros: aparecen abusivamente por roñosa transparencia uno tras otro), altamente delirante, a ratos vulgar, pero siempre lúdica y persuasiva...
Mi madre interrumpió mi enloquecido monólogo.
- ¿Tienes alguna de ellas?
Terminada la película, apenas 80 minutos más tarde, el comentario de mi madre fue como un balazo en la frente de mi hermano:
- Creo que prefiero a Ed Wood. O a Jess Franco. Definitivamente, el tío Jess es muchísimo mejor.
Una introducción necesaria
Los polos opuestos se tocan

Mary Poppins (Robert Stevenson, 1965)
Visitor Q (Takashi Miike, 2001)
En la película de Disney, el banquero George Banks es despedido de su empleo después de que su hijo se niegue a abrir una cuenta en el banco y se precipite el pánico en las oficinas de la City londinense. La despedida se corresponde con una rancia y marcial escenificación de deshonor caballeresco por parte de la junta directiva en el interior de las lóbregas dependencias del banco. Su humillación consiste en una reducción de sus atributos de clase: flor de la solapa desojada, paraguas desfondado y bombín roto. En ese momento George Banks recuerda el himno de resonancias dadá de la niñera de sus hijos, Supercalifragilísticoespialidoso, experimenta un chisporroteo epifánico y descubre que el amor de sus hijos es más importante que el mal humor de cuatro viejos banqueros.
En el caso de Visitor Q, los desórdenes del cabeza de familia reproducen las taras magnificadas de la familia japonesa del siglo XXI. En la secuencia que nos ocupa, Kiyoshi, reportero televisivo obsesionado con la violencia escolar, que ha decidido llevar sus investigaciones cámara en mano al interior de su enloquecida familia, acaba de matar por accidente a una ex-amante mientras la violaba en un terraplén y era grabado por el Visitor Q, un jovenzuelo de moralidad difusa que cumple la misma función que la niñera en la película de Disney. La secuencia transcurre en el invernadero de detrás de su casa, Kiyoshi está marcando con rotulador rojo las líneas de corte para el inminente despiece de la muerta. Al hallarse ante un objeto femenino inerte, el protagonista, acomplejado por sus problemas de eyaculación precoz, decide dar rienda suelta a su sexualidad atemorizada. Ante todo enciende la cámara con la que registra los sucesos pasados de rosca que golpean a los miembros de su familia. Al principio, la cópula es agradable, Kiyoshi está consiguiendo no correrse, es feliz, su fuerza masculina aguanta, está viva. No sólo eso, ya que pronto empieza a notar humedad en los genitales de la chica. Kiyoshi sucumbe a un estallido de alegría exultante, la vida en un lugar maravilloso y lleno de misterios, su virilidad es capaz de resucitar un órgano sexual sin vida. Sin embargo, al palpar a la chica descubre la verdad, el cadáver ha relajado el esfínter y ha defecado encima de Kiyoshi. Éste se indigna e intenta separarse del cuerpo apestoso pero el rigor mortis le ha dejado el pene aprisionado dentro de la fallecida y no se puede mover. Desesperado, llama a su mujer, Keiko, quien le mete en una bañera de vinagre y resuelve inyectarle heroína para relajar el músculo atrapado. Kiyoshi asiste fascinado al arrojo de su esposa y ambos se funden en un feliz abrazo ante la mirada del Visitor Q.
 el padre recuperará su empleo con altos honores.
el padre recuperará su empleo con altos honores.
Visitor Q no es el ejemplo más postmoderno de la filmografía de Miike pero sirve a nuestros propósitos. Aunque la estructura del film sea bastante clásica para los saltos y piruetas a las que nos tiene acostumbrados este director, el film ofrece un modelo narrativo que dista lo suficiente del de Mary Poppins, aunque los dos cuenten prácticamente la misma historia.
George Banks llega al banco, de noche. Las posiciones de cámara remarcan la angustia del personaje usando altos picados sin llegar a nublar el avance y confrontación de los personajes a lo largo de la secuencia. La puesta en escena enfatiza con pequeños gestos concretos la psicología del protagonista y el carácter de los secundarios. La música presenta y puntúa los parlamentos y acciones clave de la escena con una partitura grave acompañada de algún contrapunto burlesco que la impidan caer en un exceso de seriedad. La interpretación de los actores es arquetípica y caricaturesca pero el personaje de Banks adquiere un fulgor humano sencillo pero muy efectivo, la empatía que genera la caída en desgracia de este británico impoluto, que descubre el afecto de su hijo en dos sucios peniques, es poderosamente emotiva. La secuencia consigue lo que se propone y a continuación sólo queda asistir al ansiado reencuentro final.
Esta segunda cámara opera como otra frontera, distancia doblemente, pues el personaje no sólo no sale de las férreas coordenadas de la ficción en la que se halla inmerso sino que está embarcado en una ficción particular que él mismo ha creado. El personaje de Kiyoshi está dirigiéndose hacia una representación grabada por él y como tal, se comporta. Expresa sus pensamientos en voz alta y comenta lo que sucede a su cámara, a su instrumento.
En esta secuencia, Kiyoshi se graba un primer plano de sí mismo y luego recorre el cuerpo y el rostro del cadáver mientras lo penetra. Precisamente, los planos generales fijos que escapan a la acción narrada en handycam, aquellos que corresponden a la mirada omnisciente, desarticulan automáticamente cualquier virulencia o mistificación de las imágenes y no queda sino un individuo de espaldas, balanceándose cómicamente en el interior de un invernadero.
La ruptura o transgresión de las imágenes plagadas de violencia doméstica, drogadicción, incesto, necrofilia, asesinato y sodomía callejera del film japonés no obedece a ningún propósito realista, ni siquiera a un propósito de subversión en sí mismo, es una cuestión de forma pero no tanto de fondo.
El espectador no puede acercarse al clímax de Visitor Q con una actitud reprobatoria porque ya se ha inmunizado ante la farsa hiperbólica que se ha desarrollado ante sus ojos. La acumulación de comportamientos bizarros de sus personajes se establece como un sistema metafórico que acaba por conmover en su abrumadora humanidad, una humanidad desbordada, reducida a pulsiones primarias pero palpitántemente sinceras.
Y es que, a pesar de concebir el mundo de muy distinto modo, (el progresismo vitalista e ingenuo de la película de Disney no pierde de vista el papel social de la familia dentro de una comunidad más amplia de seres humanos, los individuos son piezas dentro de un mundo ordenado, imperfecto pero benefactor en última instancia, en donde todavía queda un resquicio para la fantasía y la magia cotidianas, mientras que en la película de Miike, la familia es un microcosmos aislado y cerrado, la sociedad no existe y al ser humano no le queda sino resplandecer en la animalidad de sus funciones corporales) tanto Mary Poppins como Visitor Q operan, al final de la narración, de un modo muy similar.
Ya sea volando cometas hacia un futuro prometedor o nutriéndose de un existencialismo primigenio, ambas películas desembocan en una conmovedora imagen de familia unida, a la que han llegado por caminos distintos pero paralelos. Puede que el postmodernismo dé más rodeos y se entretenga más en el paisaje que el discurso clásico, que es un camino recto en una pradera soleada, pero da la sensación de que, la mayoría de las veces, ambos parecen llegar a la misma meta.
Por Luis López Carrasco.
Luces de Bohemia: Pedro Beltrán

Por Supermierda.
Dentro de mi limitada experiencia, creo que uno construye su propia vida a partir de una acumulación de decisiones equivocadas y genuinos descalabros. Sin duda, uno de mis mayores errores, uno de los que más lamento últimamente por lo menos, fue no acercarme alguna noche, alguna anterior a la del 7 de marzo, al café Gijón a escuchar a Pedro (Perico) Beltrán.
Beltrán ha sido el último bohemio, sí, pero además fue un hombre descomunal: cantante, bailarín, dramaturgo, poeta, actor (en películas de Luis García Berlanga, Fernando Fernán–Gómez, Óscar Ladoire, Fernando Colomo...), guionista (acaso el más importante que ha dado el cine español, con permiso de su amigo Rafael Azcona)... También torero por afición, lo que le llevaría a escribir películas como La Corrida (Pedro Lazaga, 1965), El Momento de la Verdad (Il Momento della Verità, Francesco Rosi, 1965) y, sobre todo, El Monosabio (1977), todo un "perro verde" de nuestro cine parido al alimón con José Luis Borau (el norteamericano Ray Rivas sólo pasaba por ahí, y a punto estuvo de precipitarla por los abismos del sonrojo castizo).
Su profundo conocimiento de la españolísima tradición de la astracanada, el sainete y, especialmente, la zarzuela y el esperpento se dejó notar en sus mejores guiones, escritos en su práctica totalidad para F.F. Gómez (con la excepción de ¿Quién Soy Yo?, de Ramón Fernández, 1970): la tan desprejuiciada como alucinante ¡Bruja, más que Bruja! (1977), la magnífica Mambrú se Fue a la Guerra (1986), la imprescindible serie de TVE El Pícaro (1974)... Beltrán pervirtió sus módulos sirviéndose de un humor negrísimo y feroz, con resultados de lo más curiosos (entre paródicos y mórbidos, sarcásticos y desesperanzados..., genuinamente esperpénticos), hasta el punto de que hoy esa obra maestra absoluta que es El Extraño Viaje (F.F. Gómez, 1964) parece, en su condición de "arriesgado híbrido de géneros tan dispares como la comedia costumbrista, el thriller, el drama y el terror, un pastiche post–moderno de un director crecido en la era de la televisión y el vídeo" (1). El propio Fernán-Gómez comentaba al respecto: "El sacrificio del guionista de cine, desde su indeseada modestia, consiste en entregar lo mejor de sí mismo al director (...) Yo he tenido la suerte y la picardía de que el bohemio Beltrán haya aromado con sus esencias mis artesanos trabajos en El Extraño Viaje, ¡Bruja, más que Bruja! y Mambrú se Fue a la Guerra, películas de las que muchos ignoran incluso el título, pero ante las que se han quitado el sombrero o la gorra o la boina los cabales; aunque me está mal el decirlo. Y se quitaban dichas prendas por él, por Pedro".
Del cine español actual, y dado lo existencialmente duro de sus últimos tiempos (conviene no olvidar que su último crédito como guionista, Mambrú..., data de ¡1986!), tenía una opinión muy crítica: "Han echado al público. Dicen que es que son jóvenes, que están empezando. Pues mire usted: Berlanga lo primero que hizo solo fue Bienvenido, Mr. Marshall; Azcona y Ferreri, El Cochecito; Summers, Del Rosa al Amarillo... Las películas de ahora parecen documentales de polvos: 'Vean cómo folla este señor de Albacete'. Como cine científico está bien, pero... Sólo les falta operarse de fimosis delante de la cámara". Pedro Beltrán era un talento nato y nuestro cine no es que ande precisamente sobrado de ellos, ¿por qué despreciarlo (como a Manolo Marinero, Antonio Drove, Francisco Regueiro y otros)?
Fallecido en una pensión madrileña el pasado mes de marzo, Beltrán hizo de su vida un poema (2); uno inspirado y, por supuesto, festivo, impregnado de lucidez y talento, de bohemia y soledad: "Me he pasado media vida en los bares. El hogar de los solitarios son los bares. Yo formo parte del mobiliario del Café Gijón, era mediopensionista: sólo salía para dormir. Muchas noches no tenía dónde dormir, y cuando los amigos se iban a casa creía que estaba encerrado en las calles, que ellos salían al entrar en casa y que yo no podía salir. En cierto modo, Fernán-Gómez tiene razón en lo de mi bohemia equivocada. En esta época es un suicidio, como ir en diligencia por una autopista".
(1) Pozo, Óscar del, "El Extraño Viaje", Rockdelux, especial 223, pp. 91.
(2) Los suyos, los recitaba "de memoria, y no quería escribirlos en papel por una especie de humildísimo pudor" -Coll, David, "Al poeta bohemio Pedro Beltrán (in memoriam)", en Jirones de Azul.com-. A pesar de lo cual, podemos disfrutar de Burro de noria (Martínez Roca), un extraordinario libro-disco en el que actores como F.F. Gómez, Elena Anaya, Agustín González o Juan Echanove ponen voz a poemas de Beltrán, y La balada de Gumersindo (Escuela de Arte de Dramático de Murcia).
domingo, 14 de octubre de 2007
lunes, 8 de octubre de 2007
Música para enfermos
 Estaba el puto Johann. ¿Qué coño queréis que piense de un concierto en el que está el puto vendido a la MTV, vendido a Cuatro, vendido a todo aquel que le pague del puto Johann? Pienso en cosas como moderneo, frivolidad, revistas de tendencias, microespacios patrocinados por movistar, excepciones de mi desprecio por el Kukluxklan… Sin embargo, recuerdo que le vi en Antony and the Johnsons. También le vi en Devendra... Es casi inevitable que esté. Siempre está, de hecho, pero no siempre le vemos. ¿Es relevante? Lo es. Es el puto Johann. Yo no quiero ir a conciertos en los que esté el puto Johann. Deberían devolvernos el dinero en estos casos. Debería estar previsto.
Estaba el puto Johann. ¿Qué coño queréis que piense de un concierto en el que está el puto vendido a la MTV, vendido a Cuatro, vendido a todo aquel que le pague del puto Johann? Pienso en cosas como moderneo, frivolidad, revistas de tendencias, microespacios patrocinados por movistar, excepciones de mi desprecio por el Kukluxklan… Sin embargo, recuerdo que le vi en Antony and the Johnsons. También le vi en Devendra... Es casi inevitable que esté. Siempre está, de hecho, pero no siempre le vemos. ¿Es relevante? Lo es. Es el puto Johann. Yo no quiero ir a conciertos en los que esté el puto Johann. Deberían devolvernos el dinero en estos casos. Debería estar previsto. El patio de la Casa Encendida lleno de gente. Sobre el escenario, un japonés que lleva 30 años experimentando con ruido cierra la séptima edición del festival Experimentaclub, detrás de dos portátiles con pegatinas provegetarianas y ecologistas que nos recuerdan eso de que la carne es asesinato y de que llevar pieles no mola. ¿Es irónico? No lo sé. No lo podré saber jamás, me temo.
Entrar en la Casa Encendida hoy era como meterse debajo de una cascada. Ruido. Ruido marrón, en concreto. Muy al contrario de lo que uno espera ver bajo una cascada (no sé, no pido un túnel secreto que dé a un valle prehistórico habitado por simpáticos dinosaurios y amorosas amazonas, pero ponte unos estanques, unas carpas...) por algún motivo lo que aquí había era gente mirando a la tarima sin saber en absoluto qué hacer. Alguno movía tímidamente la cabeza, otro se creía en pleno concierto heavy y no paraba de tocar su inexistente guitarra y, los más, mirábamos más o menos estáticos a don Masami Akita, alias Merzbow.
Ahora lo sé. En una sesión de Merzbow, lo mejor que uno puede hacer es irse. Uno puede, y muchas veces debe, marcharse de los sitios en los que está. Ésta es una de mis pocas certezas, aprendida no sé si de Lester Bangs o de Nick Hornby, o tal vez de Everett True, da igual, así que, en consecuencia, cogí a mi novia y me largué. (Para ser exactos, intercambiamos impresiones durante un buen rato sobre lo que estábamos viendo y escuchando y decidimos a coro marcharnos a cenar. De no haber sido por Clara, probablemente hubiera sido tan idiota como para quedarme).
 ¿Hay algo que se me escapa de la sesión de hoy? Sinopsis: Un tío que lleva décadas experimentando con ruido lo hace bastante monótonamente y a volumen brutal frente a unos centenares de españoles que se mueven como los alfileres de una colección de insectos. ¿Quiero ser uno de ellos? No señor. Ver a Merzbow en directo ―permanecer más de la cuenta, quiero decir― es un ejercicio de masoquismo puro y duro. Es, mucho más que cualquier otro espectáculo que se os ocurra citar, el paradigma de la decadencia de occidente. De oriente también, joder. De la decadencia a secas. ¿Qué hace la gente mirando a Masami Akita durante, no sé, una hora, sólo por el hecho de que él está sobre una tarima y ellos no? Están mirando un nombre del que han leído algo en la Wire y en la Rockdelux. Tal vez lo hagan de rebote, por haber colaborado con Patton, con Jim O’Rourke, con Pan Sonic… Debe de vivir de ello, piensan. Y le admiran, ellos que han tenido que venderse a la publicidad, ellos que ni se acuerdan de la última vez que se sintieron vivos ―probablemente la ocasión tenía que ver con alguna droga originalmente pensada para animales―. Ellos que no son capaces de sentir nada que no esté mediado. Y digo ellos porque yo ya no estaba allí. “¿Qué hago? ¿Es lícito llevar el ritmo con la cabeza en estas circunstancias?¿Mola poner cara seria mientras me atuso el bigote ―porque sé que mola llevar bigote, porque los de Mouse on Mars lo llevaban en una fotos de promo muy chulas. Como molan Mouse on Mars. Yo los ví. Como molo yo. Aunque el jueves en directo se lo habían afeitado. Igual ya no mola mi bigote. ¿Me lo afeito? ¡Es tan difícil significar que soy moderno!―?” ¡A VER DEGENERADOS!: ¡VOLVED A VUESTRAS CASAS, BUSCAD ESE CONSUELO QUE VUESTRA VIDA PIDE A GRITOS EN OTRAS HISTORIAS! ¡AQUÍ OS ESTÁN SECANDO LAS LÁGRIMAS CON ALAMBRE DE ESPINO!, les habría dicho de haber seguido allí. Pero habría sido inútil. No, no eran ojeras lo que tenían bajo sus ojos. Eran círculos mongoloides.
¿Hay algo que se me escapa de la sesión de hoy? Sinopsis: Un tío que lleva décadas experimentando con ruido lo hace bastante monótonamente y a volumen brutal frente a unos centenares de españoles que se mueven como los alfileres de una colección de insectos. ¿Quiero ser uno de ellos? No señor. Ver a Merzbow en directo ―permanecer más de la cuenta, quiero decir― es un ejercicio de masoquismo puro y duro. Es, mucho más que cualquier otro espectáculo que se os ocurra citar, el paradigma de la decadencia de occidente. De oriente también, joder. De la decadencia a secas. ¿Qué hace la gente mirando a Masami Akita durante, no sé, una hora, sólo por el hecho de que él está sobre una tarima y ellos no? Están mirando un nombre del que han leído algo en la Wire y en la Rockdelux. Tal vez lo hagan de rebote, por haber colaborado con Patton, con Jim O’Rourke, con Pan Sonic… Debe de vivir de ello, piensan. Y le admiran, ellos que han tenido que venderse a la publicidad, ellos que ni se acuerdan de la última vez que se sintieron vivos ―probablemente la ocasión tenía que ver con alguna droga originalmente pensada para animales―. Ellos que no son capaces de sentir nada que no esté mediado. Y digo ellos porque yo ya no estaba allí. “¿Qué hago? ¿Es lícito llevar el ritmo con la cabeza en estas circunstancias?¿Mola poner cara seria mientras me atuso el bigote ―porque sé que mola llevar bigote, porque los de Mouse on Mars lo llevaban en una fotos de promo muy chulas. Como molan Mouse on Mars. Yo los ví. Como molo yo. Aunque el jueves en directo se lo habían afeitado. Igual ya no mola mi bigote. ¿Me lo afeito? ¡Es tan difícil significar que soy moderno!―?” ¡A VER DEGENERADOS!: ¡VOLVED A VUESTRAS CASAS, BUSCAD ESE CONSUELO QUE VUESTRA VIDA PIDE A GRITOS EN OTRAS HISTORIAS! ¡AQUÍ OS ESTÁN SECANDO LAS LÁGRIMAS CON ALAMBRE DE ESPINO!, les habría dicho de haber seguido allí. Pero habría sido inútil. No, no eran ojeras lo que tenían bajo sus ojos. Eran círculos mongoloides.
La música de Merbow es para gente que pueda permitírselo. Sólo puede darse en momentos de sobreabundancia material y casi absoluta seguridad ciudadana como los que se viven en Japón. Y con ellos no sólo compartimos la región 2 del dvd: Aquí estamos bastante preparados para su música. Somos ricos y nos sabemos todos los trucos de la industria del ocio. No hay duda: Merzbow duele. Pero es un sucedáneo. Clávate algo. Date un paseo nocturno por Pitis. Vete a Darfur. ¿Quieres dolor, por algún motivo? Pues atrévete, cobarde. Además, a partir de los diez minutos, Merbow suena aburrido y monótono. Soy consciente de que es una creación bastante sutil la suya, dentro de la barbaridad aparente. Como le ocurre a algunos discos de Steve Reich, los cambios son muy imperceptibles. Su obra exige grandísimas dosis de concentración para tratar de captar los cambios en las texturas, las ligeras variaciones rítmicas, para bucear en las espirales de sonido. ¿Pero qué sentido tiene si todos tus esfuerzos sólo logran que te duela aún más la cabeza? Yo únicamente había escuchado su disco 1930. Y me resultaba interesante. Su tema Cannibalism of machines (que creo es también del 1930) me ha servido para tímidos actos de terrorismo musical en más de una ocasión. Pero si en disco su interés es relativo (en exposiciones de cinco o diez minutos, entre amigos, dando rienda suelta a ese gusto por lo escandaloso tan adolescente, como quien ve un clip zoofílico por primera vez) he de decir que en directo, a día de hoy, yo no se lo encuentro por ningún lado. A mí me gusta cierto ruido. Una de mis canciones preferidas de Nirvana fue siempre la maniaca Endless Nameless. Me apasiona Sonic Youth, por ejemplo. Evidentemente, poco que ver los unos con el otro. Lo que me cansa de la música de Merzbow es lo que hay antes y lo que hay después del ruido: más y más ruido. Como en una de esas pelis porno gonzo contemporáneas en las que de principio a fin se ven penetraciones, frente a una de las primeras de Tracy Lords, en la que primero se ve a la chica paseando por un parque, luego en su habitación charlando con su amiga Peggy Sue y luego gloriosamente penetrada por su amigo Scooter: el exceso puede convertir algo que en otra dosis podía ser maravilloso en algo aburridísimo. Ya lo decía Paracelso. Y os ha pasado a todos con los porros, joder.
"Es lo menos comercial que he oído", me dice un imbécil imaginario. ¿Seguimos valorando eso en sí?, me pregunto yo. “Eso es arte, porque emociona, porque es intensísimo”, me diría algún otro tonto inventado. Claro, y coger un martillo y troncharle las rodillas aleatoriamente a niños también. Implica emociones fuertes, sin duda. Pero, como en el caso de Merzbow, implica también que si disfrutas con ello hay algún tipo de patología gritando por ser descubierta. Como con el clip zoofílico: ¿30 segundos? Tal vez. ¿La cinta entera? Estás enfermo.
Tengo miedo de volverme un neoconservador con sólo 25 años pero he de decir que Merzbow me ha hecho sentir clarísimamente que vivo en un mundo muy degenerado. “¡Eso es!”, diría otro idiota de esos que me invento, éste tal vez más lúcido. Pues, en todo caso, no son formas.
Por JJ Perfecto Idiota
jueves, 4 de octubre de 2007
De la Merde ataca
 Del hombre que convirtió en arte expresionista su última gastroscopia, sólo después de haber elevado las patatas fritas a la altura de estandarte de la decadencia, llega a vuestras pantallas la esperada fotonovela de Ion de la Merde.
Del hombre que convirtió en arte expresionista su última gastroscopia, sólo después de haber elevado las patatas fritas a la altura de estandarte de la decadencia, llega a vuestras pantallas la esperada fotonovela de Ion de la Merde.Aún estando inspirada en los viajes en el tiempo, De la Merde consigue hacerla una más de sus obras autorreferenciales. ¿Brutoficción? Docutralla.
Para verla, pincha sobre la imagen.
miércoles, 3 de octubre de 2007
Metal precioso
 La chica de la foto se llama Marnie Stern. Toca la guitarra. Otra moderna más que toca la guitarra, pensaréis. ¡Error! Marnie toca la guitarra como a tu primo el heavy le gustaría tocar la guitarra. Y sin embargo tiene algo que tu primo no tiene: sensibilidad. Y un gusto amplísimo: De Hella a Deerhoof, de Sleater-Kinney a Orthrelm (sí, existe un grupo llamado Orthrelm), de Television a Don Caballero... A fin de cuentas, de los Beatles a los Battles.
La chica de la foto se llama Marnie Stern. Toca la guitarra. Otra moderna más que toca la guitarra, pensaréis. ¡Error! Marnie toca la guitarra como a tu primo el heavy le gustaría tocar la guitarra. Y sin embargo tiene algo que tu primo no tiene: sensibilidad. Y un gusto amplísimo: De Hella a Deerhoof, de Sleater-Kinney a Orthrelm (sí, existe un grupo llamado Orthrelm), de Television a Don Caballero... A fin de cuentas, de los Beatles a los Battles.La señorita Stern tiene la fórmula con que combinar por un lado mathrock, speedmetal, rock progresivo y heavy nórdico y por otro nada más y nada menos que pop. La receta la conocen sólo ella y Zach Hill −batería de Hella que ha tocado y producido en el debut de la neoyorquina−. Pero la piedra filosofal de la que se vale para transmutar estos estilos ultraminoritarios y absolutamente cerrados en sí mismos en algo aún nada comercial pero ya accesible para oídos menos hechos a ser violados por el metal más retorcido, salta a la vista en la primera escucha. Se trata de que Marnie reconoce el valor de un buen riff, y si le gusta lo repite las veces que haga falta. Y a base de repetir frases pegadizas y meterlas en estructuras medianamente convencionales y en tiempos de tres minutos y pico consigue poperizar lo que no poperiza ni Phil Spector. Y lo hace repitiendo sin cansar, como es de ley en el buen pop, gracias al arma secreta del factor sorpresa.
Al entrar en su disco se tiene la sensación de estar en tierra de nadie. Vemos a cada lado a las tropas en sus trincheras –por un lado las hordas del metal, por otro los GI Joes del pop−, y de golpe, mientras estamos perdidos en medio de las alambradas, se lanzan los unos contra los otros a degüello. Al poco rato te das cuenta de que en lugar de darse de hostias se están dando el mayor de los abrazos. In Advance Of The Broken Arm (Kill Rock Stars,2007) es el resultado de capas y capas de guitarras salidas de horas y horas de ensayo en dormitorios, de haber aprendido y perfeccionado la técnica del tapping después de haber visto a Don Caballero en concierto, de haber sido la única capaz de lograr ser editada por la casi mítica Kill Rock Stars con sólo enviar una demo, de haber podido sustituir las baterías programadas por ella misma sobre las que tocaba sin cesar por las del mismísimo Zach Hill…Conocer la historia que hay detrás de la ascensión escopetada de Marnie Stern borra de un plumazo el primer temor de que tanto revuelo se deba única y exclusivamente a una cuestión de género, a que sea una chica mona, vaya. Discriminación positiva, dicen los políticos. Aunque tal vez sí sea cierto que por fuerza tuviera que ser una mujer la que desencorsetara todos estos géneros-macho y les insuflara algo de intuición, de sorpresa, de calor, de histerismo en su mejor sentido etimológico. Y todo con una pericia técnica apabullante, que nada tiene que envidiar a sus colegas con rabo. Como una Joanna Newsom del metal. “Keep on, keep at it”, dice en Grapefruit. Y aquí tenemos nada menos que los primeros frutos de la tenacidad de esta mujer.
 El disco empieza con el caos de las baterías maniacas y las guitarras desquiciadas de Vibrational Match. Comienzo extraño que te dice a las claras, como en una de Terry Gilliam, que estás entrando en un mundo raro, poco familiar. Una de las señas de identidad de la Stern, seguramente nacida de la dificultad a la hora de coordinar, aparece pronto. Consiste en hacer una misma frase con la guitarra y la voz (en “Every single line means something” por ejemplo, donde canta sobre la mentira). Y el tapping. Los dedos, entrenadísimos, corren por el mástil pisando los trastes con una precisión tremenda. Mientras, lanza imágenes bellísimas como “Stand in the Christmas lights and disolve”, en Grapefruit, o bromea sobre el imaginario del heavy en “Precious Metal”. Y del tiempo habla continuamente. También, pinceladas de filosofía, de mitología, sobre el individuo, la imaginación, los juegos. Y experimentos con la guitarra: ruidos disconfortantes, tempos raros, armonías marcianas, distorsiones de otra galaxia. Creando sin parar. Como en un disco de Charlie Parker, impresiona la acumulación de ideas por compás.
El disco empieza con el caos de las baterías maniacas y las guitarras desquiciadas de Vibrational Match. Comienzo extraño que te dice a las claras, como en una de Terry Gilliam, que estás entrando en un mundo raro, poco familiar. Una de las señas de identidad de la Stern, seguramente nacida de la dificultad a la hora de coordinar, aparece pronto. Consiste en hacer una misma frase con la guitarra y la voz (en “Every single line means something” por ejemplo, donde canta sobre la mentira). Y el tapping. Los dedos, entrenadísimos, corren por el mástil pisando los trastes con una precisión tremenda. Mientras, lanza imágenes bellísimas como “Stand in the Christmas lights and disolve”, en Grapefruit, o bromea sobre el imaginario del heavy en “Precious Metal”. Y del tiempo habla continuamente. También, pinceladas de filosofía, de mitología, sobre el individuo, la imaginación, los juegos. Y experimentos con la guitarra: ruidos disconfortantes, tempos raros, armonías marcianas, distorsiones de otra galaxia. Creando sin parar. Como en un disco de Charlie Parker, impresiona la acumulación de ideas por compás.
Por JJ Perfecto Idiota.